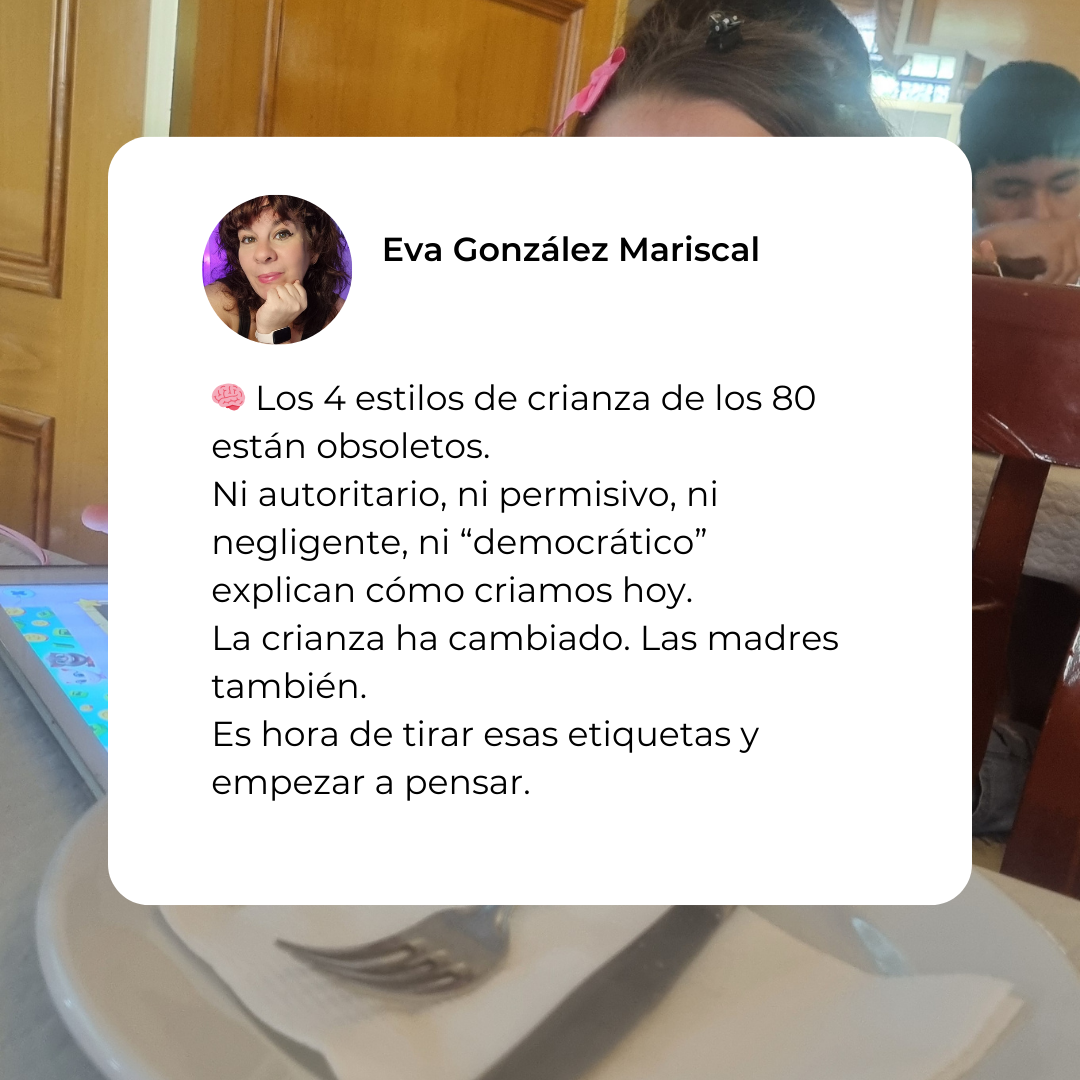Hace unos días, charlaba con un educador social en activo. Le contaba, con una mezcla de orgullo y alivio, lo bien que me llevo con mi hijo adolescente. Tiene 16 años, se autorregula, confía en mí, me cuenta lo que le pasa y —sí, lo digo con todas las letras— me admira.
Y no me admira porque le deje hacer lo que quiera, ni porque sea su colega. Me admira por lo que sé, por lo que soy, por lo que hago y por cómo le cuido sin invadirle. Y me admira a pesar de haber crecido en una sociedad que todavía le susurra al oído que un hombre no debería reflejarse en una mujer. Que admirar a su madre es casi rendirse. Y aun así, lo hace.
Pero la respuesta de este compañero fue directa y demoledora:
“Ese no es un estilo de crianza adecuado.”
Y ahí me paré. No porque dudara de mi manera de criar, sino porque entendí que seguimos atrapados en esquemas rígidos, viejos, profundamente descontextualizados. Porque no, mi estilo de crianza no es “permisivo”, ni “autoritario”, ni “negligente”, ni “democrático”. Es otra cosa. Es un modelo relacional, horizontal, basado en la confianza, la ética del cuidado y la coherencia.
Entonces me pregunto:
¿De dónde vienen esos estilos clásicos de crianza?
¿Qué sociedad describían? ¿Tenían en cuenta a familias como la mía? ¿A madres como yo?
Y, sobre todo:
¿Por qué seguimos usando etiquetas que ya no nos sirven para entender a los niños ni a las familias?
¿De dónde vienen esos estilos clásicos de crianza?
Los famosos «estilos de crianza» no cayeron del cielo ni son leyes naturales. Fueron definidos en los años 60 por Diana Baumrind, una psicóloga estadounidense que clasificó el comportamiento parental observando familias blancas, de clase media y con modelos tradicionales de familia nuclear.
Más adelante, en los años 80, otros investigadores como Maccoby y Martin ampliaron la teoría hasta dejarla en esos cuatro estilos que hoy seguimos viendo repetir como si fueran dogma:
- Autoritario: mucha exigencia, poca calidez.
- Permisivo: mucha calidez, poca exigencia.
- Negligente: ni lo uno ni lo otro.
- Democrático o autoritativo: el equilibrio ideal entre ambos (según ellos).
Esta clasificación se basaba en dos variables: cuánto controla el adulto, y cuánta afectividad ofrece. ¿Y todo lo demás? ¿La cultura? ¿El género? ¿El contexto socioeconómico? ¿La historia familiar? ¿El trauma? Brillaban por su ausencia.
En los años 60, la psicología se debatía entre la rigidez conductista y las primeras pinceladas del humanismo. Pero aún así, todo lo que salía de ahí se convertía en norma para escuelas, familias, políticas públicas… y lo sigue siendo. Como si criar fuera una receta con cuatro opciones. Como si todos los niños y madres viviéramos en 1966.
¿Y cómo era la sociedad entonces?
Vamos a ponernos en contexto:
- Las mujeres apenas estaban comenzando a entrar al mercado laboral en masa.
- El modelo de familia tradicional estaba en su apogeo.
- La diversidad familiar no se contemplaba: ni madres solteras, ni familias LGTB+, ni situaciones de migración, pobreza o trauma intergeneracional.
Ese mundo ya no existe. Pero el marco teórico que generó sigue dando vueltas en libros, formaciones, y peor aún: en la práctica de profesionales que ven a niños y familias cada día desde una mirada completamente desactualizada.
Y lo más peligroso: se usa como vara de medir para juzgar a madres (porque casi siempre somos nosotras las que terminamos en el punto de mira), sin importar lo que realmente está pasando en la relación, sin entrar a comprender el vínculo, la historia, la mirada ética que hay detrás de cada decisión.
Cuando la intervención parte de un esquema que ya no encaja
Lo más inquietante es que, a pesar del tiempo, estos estilos clásicos siguen presentes en la intervención psicosocial, como si fueran la Biblia de la crianza. Educadores, psicólogos y terapeutas los repiten en informes, sesiones y reuniones con familias sin cuestionarse si realmente describen lo que tienen delante.
Y aquí viene lo peligroso: en lugar de ayudar a comprender el vínculo entre madres, padres e hijos, se usan para etiquetar, diagnosticar y enjuiciar. Como si la realidad emocional de una familia pudiera reducirse a una categoría.
Esto lo vemos especialmente con las madres. Madres que crían desde el respeto, desde la escucha, que huyen del castigo, del chantaje, del miedo… y a las que enseguida se tacha de «permisivas» o «sin límites», porque no entran en el molde de la autoridad tradicional que todavía se idealiza en muchos contextos profesionales.
La crianza respetuosa no es permisiva (ni blandita, ni “moderna”)
En los últimos años ha emergido con fuerza el concepto de crianza respetuosa. Y no, no es una moda de Instagram ni una ocurrencia de madres intensas. Es una forma de estar con nuestros hijos basada en el vínculo, la empatía, la regulación emocional y la coherencia.
No se trata de dejarles hacer lo que quieran, sino de acompañarles en el proceso de ser autónomos, seguros, libres… y con raíces firmes.
El problema es que muchos profesionales siguen confundiendo esta forma de criar con el estilo “permisivo” de Baumrind. Y ahí empieza el error. Porque cuando una madre decide no castigar, se interpreta como debilidad. Cuando pone límites desde el afecto, se dice que no impone. Cuando su hijo le cuenta sus emociones y se siente seguro, se sospecha que algo falta en la jerarquía. Y no falta nada. Lo que pasa es que no entra en su esquema de los 80.
Intervenciones con mirada vieja: cuando el sistema se vuelve parte del problema
En la práctica educativa y social, este desfase tiene consecuencias muy reales:
- Se corrige en lugar de comprender.
- Se interpreta la cercanía como falta de autoridad.
- Se da por hecho que un niño que no teme a su madre no está “educado”.
- Y lo peor: se hace daño, porque se juzga a familias que están haciendo un trabajo profundo, comprometido y ético, desde lugares que el sistema todavía no reconoce.
Y aquí es donde quiero ser clara: muchos de los modelos de intervención psicosocial actuales no están preparados para entender relaciones basadas en el respeto y la horizontalidad. Siguen buscando el castigo como medida, el control como objetivo, la obediencia como síntoma de salud.
No somos sus amigas: somos madres que crían desde otro lugar
Como educadora social —aunque hoy mi espacio principal sea internet y la divulgación—, he visto esta escena repetirse mil veces: profesionales que miran con desconfianza a las madres que tienen buena relación con sus hijos adolescentes. Nos hacen sentir como si estuviéramos “demasiado cerca”, como si no pusiéramos límites, como si fuéramos sus amigas en lugar de sus figuras de referencia.
Pero lo que no entienden es que ese vínculo de confianza no surge de la nada, ni de dejarles hacer lo que quieran. Surge porque el adolescente ha encontrado un lugar seguro.
Un lugar donde puede equivocarse sin miedo.
Un lugar donde se escucha lo que siente sin burlas ni amenazas.
Un lugar donde hay límites, sí, pero desde el respeto y la coherencia, no desde el castigo o el grito.
La adolescencia ha cambiado, y no por arte de magia
¿Quieres saber por qué muchos adolescentes de hoy tienen más conciencia emocional, más capacidad de diálogo, más sensibilidad? Porque han sido criados desde un paradigma diferente.
No hablo desde la distancia. Yo fui adolescente en los 90.
Crecí en una época en la que las drogas estaban normalizadas en los entornos juveniles, donde el fracaso escolar era masivo y se hablaba del SIDA, la heroína y los embarazos adolescentes como si fueran parte inevitable del paisaje.
La violencia física y sexual, la toxicidad en las relaciones de pareja, el abandono emocional, la presión estética, la sobreexigencia académica y familiar… Todo eso era real. Y era el pan de cada día para muchas de nosotras.
Nadie hablaba de salud mental.
Nadie nos enseñó a poner límites.
Nadie nos preguntó cómo nos sentíamos.
Y sin embargo, se nos exige que criemos sin errores, sin vacíos, sin dudas. Pero es que nosotras venimos de ahí. De la supervivencia emocional, de construirnos a ciegas, de llenar nuestras grietas a fuerza de intuición y aprendizaje.
Así que no: no estoy criando como una amiga. Estoy criando como una mujer que ha tenido que desaprender lo que le hicieron creer que era normal, para ofrecer a su hijo lo que ella no tuvo.
Y eso no cabe en los esquemas de los años 80.
Ni en sus cuatro etiquetas.
Ni en su forma de juzgar a las familias desde la distancia profesional.
Porque hemos dejado atrás el miedo, el golpe en la mesa, el “porque lo digo yo”. Porque cada vez más madres y padres han decidido no repetir el patrón de represión emocional que arrastrábamos desde generaciones anteriores.
Y si a alguien le cuesta ver el cambio, que eche la vista atrás:
- Adolescentes de los 80: hiperexigidos, infelices, emocionalmente abandonados. Nos enseñaron a callar y aguantar. Muchos crecieron en la neurosis y el miedo.
- Adolescentes de los 90: fracaso escolar, drogas, accidentes de tráfico. Sin educación emocional, sin referentes.
- Adolescentes de los 2000: embarazos no deseados, entornos sin acompañamiento afectivo, violencia en las relaciones.
¿Y ahora? Tenemos adolescentes que hablan de ansiedad, que identifican sus emociones, que nombran lo que sienten, que cuestionan las estructuras. ¿Son perfectos? No. Pero son más conscientes, más humanos y más críticos. Y eso tiene que ver con cómo les hemos criado.
¿Y si dejamos de usar etiquetas de hace 45 años?
Hablemos claro:
Los estilos de crianza clásicos se definieron en los años 60 y 80. Han pasado entre 45 y 65 años desde entonces. Y la sociedad, afortunadamente, ya no se parece en nada a la que sirvió de base para esas teorías.
Hoy criamos en un mundo digital, con nuevas formas de familia, con más conciencia emocional, con más presencia de los cuidados y —aunque todavía falta camino— con madres y padres más formados y más despiertos que nunca.
Y sin embargo, seguimos llamando “permisiva” a una madre que no castiga.
Seguimos considerando “negligente” a quien cría sola con dificultades.
Seguimos usando el término “democrático” como si todas las decisiones fueran asamblearias y no hubiera un trabajo emocional profundo detrás.
Eso ya no sirve.
Una nueva forma de mirar la crianza: más allá del control y la calidez
Los ejes de Baumrind eran dos: control y afecto. Pero hoy necesitamos otros. Yo propongo mirar la crianza desde estos cuatro pilares:
- Presencia emocional:
No se trata de estar físicamente, sino de estar con consciencia, con escucha, con conexión. Una madre presente emocionalmente ve, siente y valida a su criatura. - Sintonía y regulación:
No queremos hijos obedientes: queremos hijos capaces de autorregularse, de identificar sus emociones, de decidir con criterio. Y eso se aprende en la relación con el adulto, no con castigos ni premios. - Límites coherentes:
No hay crianza sin límites. Pero los límites no tienen por qué doler. Pueden ser claros, respetuosos, explicados y sostenidos desde la firmeza amorosa. - Autenticidad relacional:
Las madres de hoy no actuamos desde un rol rígido. Somos mujeres reales, complejas, con historias propias, que elegimos criar sin máscaras ni papeles prefabricados.
🌈 La crianza no es una caja: es un espectro
Uno de los mayores errores del modelo clásico de estilos de crianza es hacernos creer que o eres una cosa, o eres la otra. Como si la vida familiar pudiera clasificarse en cuatro cuadrantes cerrados.
Pero la realidad es otra. La crianza es un espectro, donde nos movemos constantemente según nuestras historias, nuestros recursos, nuestros momentos vitales y las necesidades del niño.
Por eso, propongo una nueva visión, más flexible, más humana y más real, en la que podemos reconocer estilos de crianza más funcionales (positivos) y otros más problemáticos (negativos), entendiendo siempre que no son etiquetas fijas, sino lugares en los que a veces estamos… y de los que también podemos salir.
Esta en mi propuesta:

🟢 Estilos de crianza funcionales (positivos)
- Crianza crítica
Cuestiona los modelos heredados, reflexiona sobre el sistema y se adapta desde una mirada ética y social. No cría en automático. - Crianza relacional
Prioriza el vínculo, la conexión, la escucha y el acompañamiento emocional. Se basa en el respeto mutuo. - Crianza con límites conscientes
Establece normas claras desde la empatía y la firmeza, sin violencia ni sumisión. El límite es cuidado, no castigo. - Crianza reparadora
La ejercen quienes han vivido violencia, abandono o desconexión, y deciden conscientemente hacer las cosas de otra manera. Implica sanarse para no repetir. - Crianza autenticada
Crían personas que se muestran como son, sin máscaras ni idealizaciones. Es realista, emocionalmente honesta y con espacio para el error.
🔴 Estilos de crianza problemáticos (negativos)
- Crianza coercitiva
Basada en el miedo, el castigo, el control y la obediencia. Corta la expresión emocional y daña el vínculo. - Crianza caótica o reactiva
No hay estructura, ni presencia emocional ni límites claros. Se reacciona según el cansancio, el estrés o el desbordamiento. - Crianza superficial o desconectada
Presencia física sin presencia emocional. El niño se siente invisible o incomprendido. - Crianza adultocéntrica
El adulto impone su visión sin escuchar. Todo gira en torno a su comodidad, su ego o su necesidad de validación. - Crianza idealizada/performance
Se cría para “las redes” o para cumplir con lo que se espera socialmente, no desde lo que el niño realmente necesita.
Conclusión:
La crianza ha cambiado, y ya era hora.
Llevamos décadas midiendo a madres, padres y criaturas con una vara que pertenece a otra época. Una vara que nació en laboratorios académicos en los años 60 y que fue reformulada en los 80, cuando la sociedad era otra, la infancia era otra y la mirada sobre las emociones prácticamente no existía.
Hoy estamos criando desde la conciencia, desde la reparación, desde el vínculo. Y seguimos encontrándonos con profesionales que nos miran con desconfianza porque no gritamos, porque no castigamos, porque nuestros hijos confían en nosotras.
Pero lo que hacemos no es permisividad. Es ética. Es compromiso. Es evolución.
Y si el marco teórico no lo entiende, entonces es el marco el que hay que cambiar.
No somos las madres de los 80. No somos las adolescentes que callaban en los 90.
Somos la generación que se está atreviendo a criar diferente, aunque eso incomode.
Y eso, en lugar de juzgarse, debería reconocerse.