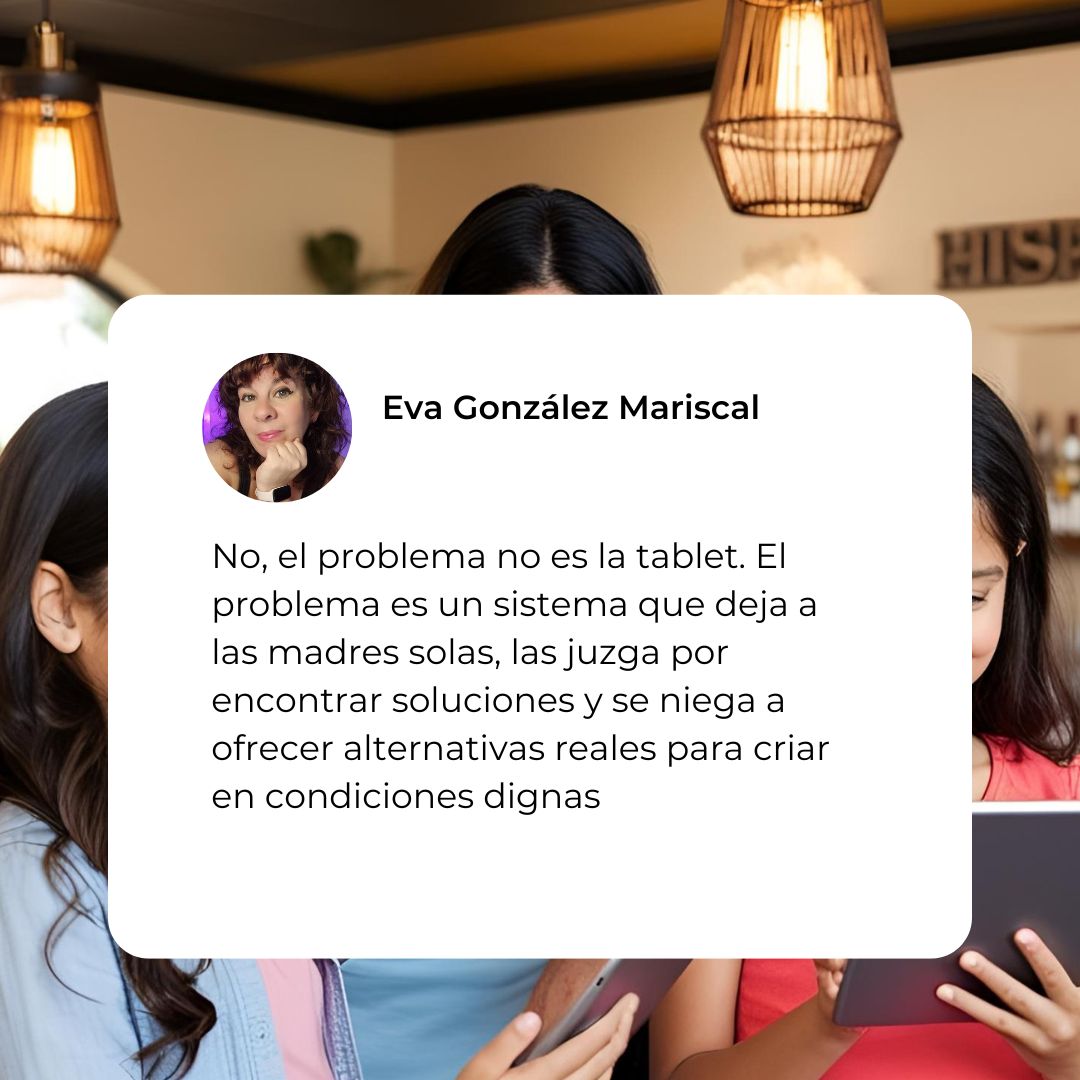Introducción
Hace unos días, mientras leía por enésima vez un artículo sobre ‘la adicción a las pantallas’, me pregunté: ¿de verdad creemos que el problema es la pantalla o estamos buscando otra excusa para juzgar a las madres? Porque cuando se habla de este tema, el discurso siempre apunta en una dirección: las madres que “usan la tablet como niñera”, las que “no saben criar”, las que “no ponen límites”, mientras, curiosamente, en los entornos más privilegiados, el mismo uso de la tecnología se ve como una herramienta educativa. Esta doble moral es sintomática de un problema mayor: el clasismo y la falta de un análisis real sobre las condiciones en las que se cría hoy en día.
El problema no es la pantalla, es la conciliación que no existe
Este discurso no es nuevo. Hace décadas se hablaba de que los niños veían demasiada televisión, de que se volvían pasivos frente a la pantalla. Antes de eso, se popularizó el término ‘niños llave’ para referirse a aquellos que volvían solos a casa porque sus madres trabajaban y no había otra opción. Ahora, el foco está en los móviles y las tablets, pero el trasfondo es el mismo: una crítica encubierta a la maternidad en tiempos en los que criar sin ayuda sigue siendo la norma para la mayoría de mujeres.
Seamos realistas. La mayoría de madres trabajadoras no pueden permitirse contratar a una niñera, pagar actividades extraescolares carísimas o estar en casa con sus hijos sin interrupciones. ¿Qué hacen entonces? Lo que pueden. Porque criar en 2025 es un reto, y a veces la única opción es ponerles un capítulo de dibujos mientras terminas un informe, haces la cena o simplemente respiras cinco minutos. Pero claro, en lugar de hablar de la falta de apoyo a la conciliación o de la carga que soportamos las mujeres, se prefiere centrar el problema en que “los niños ven demasiada tele”.
Las políticas de conciliación laboral en muchos países siguen siendo insuficientes, y la carga del cuidado sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. En este contexto, la demonización de las pantallas se convierte en una forma encubierta de culpabilizar a las madres por una situación estructural que debería ser responsabilidad del Estado y la sociedad. Desde la academia, múltiples estudios han señalado que la brecha en el acceso a la tecnología y el tiempo de exposición a pantallas están directamente relacionados con el nivel socioeconómico y la disponibilidad de recursos alternativos. Sin embargo, esta afirmación ignora un punto importante: se parte de la premisa de que las familias con menos recursos utilizan la tecnología de manera inadecuada o excesiva, cuando en realidad el acceso a dispositivos digitales es una necesidad cotidiana para muchas familias que no tienen otra opción para equilibrar la crianza y el trabajo. Se asume que quienes tienen más recursos hacen un uso más ‘saludable’ de la tecnología, sin considerar que la diferencia no está en la cantidad de uso, sino en la percepción que se tiene sobre ello. Mientras que en ciertos sectores se fomenta la ‘educación digital’ y se celebra el acceso a dispositivos inteligentes, en otros se critica como una falta de control parental o una negligencia en la crianza.
El clasismo disfrazado de preocupación por la infancia
Cada vez que leo que ‘las familias ricas no dejan que sus hijos usen pantallas’, me da la risa. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque es una forma encubierta de decir que ‘las familias pobres crían peor’. No es casualidad que siempre se mencione que ‘los ejecutivos de Silicon Valley no dejan pantallas en casa’, como si eso fuera una verdad universal y no una simplificación mediática. La realidad es que los niños de familias acomodadas también usan pantallas, pero lo hacen en entornos distintos, con dispositivos más caros, con acceso a plataformas educativas exclusivas y con adultos que pueden permitirse gestionar su tiempo sin estrés. Mientras tanto, las familias con menos recursos hacen lo mismo que pueden, pero bajo una lupa de crítica constante.
Aquí es donde la sociología de la educación ofrece una perspectiva clara: la forma en que se consume la tecnología importa más que la cantidad de tiempo que se pasa frente a una pantalla. Un niño que usa una tablet para aprender idiomas, explorar contenido educativo o interactuar con familiares que viven lejos tiene una experiencia completamente distinta a otro que simplemente está consumiendo vídeos sin supervisión ni contexto. Sin embargo, la narrativa mediática no suele hacer esta distinción.
Las pantallas no son el problema, sino cómo las usamos
Otro aspecto que merece crítica es el uso de la tablet en entornos inadecuados, como bares y restaurantes. Es común ver a niños sentados frente a una pantalla mientras los adultos disfrutan de su tiempo en estos espacios, lo que refleja una desconexión entre la crianza y el entorno adecuado para la infancia. Los bares no son lugares diseñados para niños, y el hecho de que muchas madres recurran a la tablet para mantenerlos entretenidos en este contexto es una señal de que algo falla en nuestra forma de conciliar la vida adulta con la crianza. En lugar de normalizar esta situación, deberíamos preguntarnos por qué las familias se ven obligadas a buscar alternativas como esta en lugar de contar con espacios más adecuados para la infancia.
Este discurso además ignora un punto fundamental: no todas las pantallas son iguales. No es lo mismo un niño que pasa horas viendo vídeos sin sentido en YouTube que otro que usa la tecnología para aprender, jugar de forma interactiva o comunicarse con su familia. Y tampoco es lo mismo un niño que recurre a la tablet porque no tiene otra alternativa que uno que tiene múltiples opciones y elige conscientemente.
Aquí es donde entra en juego la pedagogía y la psicología del aprendizaje. Numerosos estudios han demostrado que el uso de tecnología en la educación puede ser altamente beneficioso cuando está bien estructurado y supervisado. La clave está en el contexto del uso de la tecnología y no en la tecnología en sí. Demonizar las pantallas sin considerar estos factores es una postura simplista que no contribuye a un debate real sobre educación y crianza.
¿Por qué siempre culpamos a las madres?
Es difícil ignorar que el discurso de la adicción a las pantallas está cargado de un fuerte sesgo de género. Se culpa a las madres por permitir el acceso a la tecnología, pero rara vez se menciona a los padres en estos debates. La maternidad sigue estando bajo un escrutinio constante, mientras que la paternidad recibe un trato más permisivo. Una madre que usa la tablet como herramienta para gestionar el día a día es vista como irresponsable, pero un padre que introduce a su hijo a la programación con una computadora es visto como visionario.
Este doble estándar no es casual. La sociedad sigue esperando que las madres cumplan con un modelo de crianza imposible, donde deben ser completamente disponibles, emocionalmente presentes y capaces de equilibrar su vida profesional sin depender de ayudas externas. Mientras tanto, cualquier herramienta que facilite la maternidad es vista como una trampa que ‘daña’ a los niños.
Conclusión: menos culpa, más apoyo real
El debate sobre la ‘adicción a las pantallas’ no es más que la enésima estrategia para seguir señalando y culpabilizando a las madres por intentar sobrevivir en una sociedad que no les ofrece alternativas reales para conciliar. No se habla de la precariedad laboral, de las jornadas interminables, de la falta de espacios públicos adecuados para la infancia, ni de la carencia de políticas familiares efectivas. No, se prefiere centrar el foco en si una madre deja a su hijo con una tablet mientras intenta hacer la compra o tomar un café sin interrupciones. Esta es la verdadera trampa del discurso antipantallas: desvía la atención de los problemas estructurales y la coloca sobre la decisión individual de cada madre, perpetuando la culpa y la presión social.
Además, el clasismo en este debate es evidente. Mientras que los niños de familias acomodadas pueden usar dispositivos electrónicos en entornos ‘controlados’ y con acceso a herramientas educativas de calidad, a los niños de familias con menos recursos se les criminaliza por utilizar las pantallas en su día a día. Se asume que los primeros están ‘aprendiendo’ y los segundos simplemente están siendo ‘descuidos’ por sus madres. Esta doble vara de medir refleja una hipocresía social que pocas veces se señala.
También resulta preocupante la normalización de entornos inadecuados para la infancia, como los bares y restaurantes, donde los niños son aparcados con una tablet para que los adultos puedan socializar sin interrupciones. La pregunta real no debería ser por qué las madres recurren a esta estrategia, sino por qué seguimos considerando estos lugares como apropiados para llevar a los niños en primer lugar. La infancia debería tener sus propios espacios, diseñados para su bienestar y desarrollo, en lugar de verse obligada a adaptarse a entornos que no están pensados para ellos.
Si realmente nos preocupa el bienestar de los niños, es momento de dejar de señalar a las madres y empezar a exigir cambios estructurales. Necesitamos más espacios públicos donde las familias puedan estar sin recurrir a estrategias de emergencia, horarios laborales que permitan una verdadera conciliación, y acceso equitativo a herramientas educativas sin estigmatizar su uso. La conversación no debe girar en torno a si las pantallas son buenas o malas, sino en cómo garantizamos que su uso sea beneficioso para todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico.
La tecnología no es el enemigo; el enemigo es un sistema que deja a las madres solas y luego las culpa por encontrar soluciones dentro de sus posibilidades.