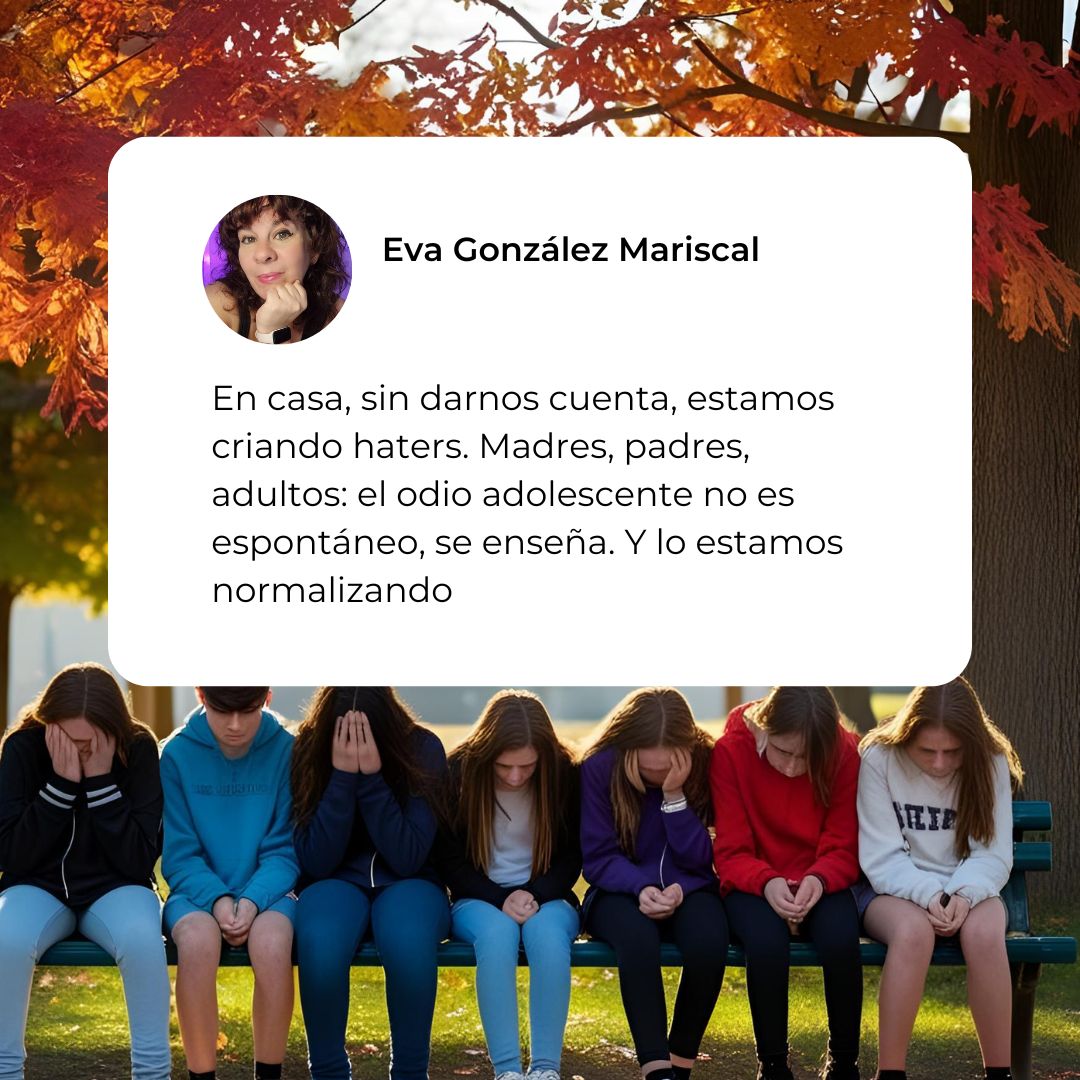A veces me preguntan por qué me interesa tanto el tema del odio social. La respuesta es sencilla: lo he vivido.
No solo lo he estudiado como educadora social o casi psicóloga, sino que lo he sentido en mi propia piel y lo he visto repetirse en niñas y niños de mi entorno, muy de cerca, demasiado cerca.
Duele ver cómo se fabrican estas dinámicas. Porque lo que pasa en la adolescencia no es una simple pelea puntual ni un malentendido. Es un auténtico laboratorio de linchamiento social.
Una especie de entrenamiento silencioso para la violencia simbólica que después veremos normalizada en la vida adulta: en los trabajos, en la política, en las redes sociales.
Y lo peor no es que suceda.
Lo peor es que se deja pasar. O peor aún: se fomenta. A veces por los propios adultos que deberían protegerlos. Incluidas, y esto quiero decirlo muy claramente, muchas madres y padres que terminan participando activamente en esa dinámica.
Madres y padres: cómplices incómodos en la maquinaria del daño
Estamos acostumbrados a pensar que el odio en la adolescencia viene de fuera: las redes, la presión de grupo, la moda del «hate».
Pero la verdad es que muchas veces empieza mucho más cerca de lo que creemos. Hay algo que se habla poco, y yo no quiero pasar de puntillas: madres y padres participan activamente en estas dinámicas.
A veces de forma abierta, otras más sutil, pero lo hacen. Y lo peor es que, en muchas ocasiones, lo hacen creyendo que están “protegiendo” a sus propios hijos.
Lo he visto demasiadas veces.
Padres y madres que, por miedo a que sus hijos sean los siguientes en la lista o por puro sentido de pertenencia al grupo de familias, se suman al linchamiento social.
Se alimenta desde los comentarios del grupo de WhatsApp del colegio, desde las conversaciones en la puerta del centro escolar, desde las sobremesas familiares donde se normaliza señalar a «esa niña problemática» o a «ese niño conflictivo».
Frases que escucho una y otra vez:
— «Mejor que mi hija no se junte con esa niña, que trae problemas.»
— «Mira que te dije que era rara, al final ha salido como esperábamos.»
— «Si no te juntas con ella, mejor, no queremos líos.»
Lo que tal vez empezó como una advertencia supuestamente protectora se convierte en un boicot social deliberado.
Estas actitudes legitiman el rechazo, enseñan a las hijas e hijos que apartar a alguien está bien, que repetir rumores es casi una obligación de grupo, y que si no participan, corren el riesgo de ser también marginados.
Además, muchos padres y madres alimentan estas dinámicas sin darse cuenta por miedo a lo que yo llamo “contagio social”.
— «Prefiero que mi hijo se aleje, no sea que le salpique la mala fama.»
Este pensamiento es muy humano, pero profundamente peligroso: fomenta la deshumanización de la víctima, la convierte en una amenaza abstracta, no en una persona real.
Otros lo hacen por querer sentirse parte de la tribu de madres y padres «bien informados», los que están al tanto de los rumores, los que «previenen» futuros conflictos. Pero al hacerlo, lo que realmente están construyendo es la arquitectura social del desprecio.
Y no exagero: estas conversaciones en casa son la semilla de muchas de las exclusiones que después estallan en la adolescencia.
Los chicos y chicas lo escuchan, lo absorben y lo reproducen en sus propios entornos. Aprenden que señalar es mejor que ser señalado. Que excluir protege. Que humillar da estatus.
Así, sin quererlo —o queriéndolo más de lo que nos atrevemos a admitir—, madres y padres se convierten en multiplicadores del daño, fabricando ambientes donde el linchamiento social no solo es posible, sino que se ve como lógico o incluso necesario.
Lo que parece una conversación de adultos preocupados, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que sus hijos e hijas reproduzcan el mismo patrón. No solo lo aceptan: lo disfrutan. Lo sienten como una reafirmación de pertenencia al grupo.
Estamos, sin querer, criando haters en nuestras propias casas.
De la exclusión a la destrucción social: cómo se construye el odio adolescente
Recientemente, vi de cerca cómo una adolescente vivía este proceso.
Todo empezó por una tontería: una discusión que debería haberse quedado ahí, en algo puntual.
Pero en pocos días, su entorno empezó a moverse como una maquinaria perfectamente engrasada: indirectas en redes sociales, burlas que iban de móvil en móvil, mensajes en chats que, sin mencionarla, dejaban claro de quién se hablaba.
Lo doloroso fue ver cómo chicas y chicos que antes no tenían ningún problema con ella se sumaban rápidamente a la corriente. No querían quedarse fuera del grupo que había encontrado un enemigo común.
Es el mismo patrón que vivimos los adultos cuando vemos campañas de difamación viral o linchamientos públicos en redes.
La misma estructura, las mismas reglas.
No es casualidad.
Es que se aprende temprano y se aprende bien.
Madres y padres: engranajes activos en la maquinaria del odio
Hay que decirlo con todas las letras: madres y padres no solo permiten estas dinámicas, las fomentan.
A veces por miedo a que sus hijos o hijas sean los siguientes.
Otras veces por ese instinto de protección mal entendido, que los lleva a intentar blindarlos, aunque sea a costa de demonizar a otro.
Frases como: — «No te metas, no queremos líos.»
— «Mejor alejarse de esa chica antes de que te metan en el mismo saco.»
Parece prudencia, pero lo que enseñamos con ellas es a dar la espalda. A mirar hacia otro lado. A sumarse al grupo que lincha, aunque sea desde la pasividad.
Peor aún es cuando los padres y madres se convierten en altavoces de los rumores.
He visto cómo una conversación de patio se convierte en información que luego se comparte en casa, y de ahí, de nuevo, de vuelta al colegio. Se amplifica. Se justifica.
La adolescente que estaba siendo víctima del acoso del que hablaba antes me confesó que lo que más le dolía no era lo que decían sus compañeras, sino lo que escuchaba que decían las madres de ellas.
Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos el acoso escolar en una empresa familiar.
El precio de mirar hacia otro lado
He tenido conversaciones dolorosas con madres y padres que, ante estas situaciones, se encogen de hombros:
— «Son cosas de adolescentes, ya se les pasará.»
No se pasa.
Yo lo sé porque no se me pasó a mí, cuando lo viví como adulta.
Rumores, silencios que gritan, manipulación del relato hasta convertir la incomodidad en exilio.
No se les pasa a los adolescentes que lo sufren tampoco.
Las cicatrices no se ven en el cuerpo, pero se sienten todos los días: en la inseguridad, en el aislamiento, en la ansiedad social, en la desconfianza hacia el mundo.
Criando futuros ejecutores del daño
Estos adolescentes que hoy disfrutan participando del daño social serán mañana adultos que lo aplicarán de forma natural:
— En el trabajo, excluyendo al compañero incómodo.
— En redes sociales, alimentando campañas de desprestigio.
— En la vida pública, participando en linchamientos digitales o sociales.
Porque lo aprendieron pronto.
Lo vieron en sus casas.
Lo aprendieron de la boca de sus madres y padres, lo vivieron en los grupos de WhatsApp, lo normalizaron en las sobremesas.
No es alarmismo.
Es la realidad que estamos sembrando.
Dinámicas de grupo: lo que explican la sociología y la psicología sobre la fabricación del odio
Las dinámicas que vemos en la adolescencia —y que arrastramos a la vida adulta— no son casuales, ni son simple «maldad humana». Están muy bien estudiadas tanto desde la psicología como desde la sociología.
Lo que pasa es que, fuera de los libros y las teorías, lo vivimos en carne propia, en nuestros entornos más cotidianos.
Y duele más cuando lo entendemos.
Desde la psicología social, uno de los fenómenos más relevantes es el conformismo grupal.
Cuando pertenecemos a un grupo, tendemos a adoptar sus opiniones y comportamientos, incluso si estos van en contra de nuestros propios valores iniciales.
En la adolescencia, esta presión se multiplica: es una etapa en la que el sentido de pertenencia es una necesidad vital. Nadie quiere quedarse fuera. Nadie quiere ser «la siguiente víctima».
Así que los adolescentes, a veces incluso a pesar de sentir que lo que hacen está mal, terminan sumándose a la corriente grupal para protegerse.
Solución: hablar de esto claramente con ellos. No esperar a que se enfrenten a la situación para que decidan. Prepararlos antes, darles herramientas para no dejarse arrastrar por la corriente del grupo.
Desde la sociología, este fenómeno se conoce como «mecanismo de exclusión social».
La exclusión de un individuo refuerza la cohesión del grupo dominante.
Es un mecanismo antiguo, casi tribal: señalar a un «otro» ayuda a definir la identidad del grupo que lo expulsa.
En otras palabras: crear un enemigo común une al resto.
Lo hemos visto miles de veces:
- En política, con los discursos que buscan enemigos externos para cohesionar a los votantes.
- En las redes sociales, con las «cancelaciones» públicas.
- Y en nuestros propios hijos e hijas, cuando deciden arrinconar a una compañera no porque ella haya hecho algo grave, sino porque al hacerlo refuerzan su posición dentro del grupo.
Además, la teoría del chivo expiatorio en psicología social explica que, cuando las personas se sienten frustradas, asustadas o impotentes, canalizan esa tensión hacia un objetivo accesible, que se convierte en la diana de sus ataques.
En el entorno adolescente, donde hay inseguridades constantes, cambios físicos, miedo al rechazo… señalar a otro como «la rara», «el conflictivo», «la problemática», les da una sensación de control y alivio momentáneo.
Aquí es donde madres y padres entran en juego.
Cuando, desde casa, se refuerza ese relato:
— «Esa niña trae problemas, mejor que no te acerques.»
Lo que estamos haciendo es legitimar psicológicamente la expulsión de ese chivo expiatorio. Estamos enseñando que apartar al «diferente» no solo es aceptable, sino necesario.
La desindividualización es otro concepto crucial.
En los grupos, sobre todo cuando se actúa de manera colectiva o anónima (como en redes o chats), las personas sienten que su responsabilidad individual se diluye.
No es «yo» quien hace daño, es «el grupo».
Por eso, las adolescentes que se burlan de otra compañera en un chat piensan que no están haciendo nada grave.
Es solo «un comentario», «una broma entre todas», «algo que todos hacen».
Y esto es peligrosísimo.
Porque mientras más grande y activo sea el grupo que señala, menos responsabilidad personal siente cada individuo por el daño que se está causando.
Por último, no podemos olvidar la disonancia cognitiva.
Las personas necesitamos justificar nuestros actos para mantener una imagen positiva de nosotras mismas.
Así que, si participo en la marginación de alguien, mi cerebro buscará razones que me tranquilicen:
— «Ella se lo buscó.»
— «Él siempre ha sido problemático.»
— «Lo hago por proteger a mi hija.»
Estas justificaciones no solo sostienen la conducta, sino que la amplifican.
¿Qué podemos hacer (de verdad)?
Lo primero: dejar de trivializarlo.
Dejar de decir que «son cosas de la edad». No lo son. Son ensayos tempranos de violencias adultas.
Lo segundo: mirarnos al espejo.
Reconocer que muchas veces, como madres y padres, hemos sido cómplices. Que quizá hemos alimentado, sin querer o queriéndolo, esa bola de odio que aplasta a otros.
Lo tercero: educar de verdad.
En empatía, en pensamiento crítico, en valentía para no seguir la corriente del grupo.
Y, sobre todo, hablarlo con claridad.
Ponerle nombre. Señalarlo. Sacarlo de la sombra donde crece.
Valoración personal
Lo que más me duele de todo esto es que no es un fenómeno lejano ni ajeno.
No estamos hablando de lo que pasa «en algunos institutos» o de «niños problemáticos».
Hablamos de nuestros propios entornos. De nuestras hijas, de nuestros hijos. De nosotras mismas como madres, como educadoras, como mujeres que alguna vez también hemos sido niñas o adolescentes dentro de estas dinámicas.
Y también hablo como adulta que ha sentido en la piel este tipo de linchamiento, porque he vivido estas mismas estrategias —exactamente las mismas— en espacios de trabajo, en círculos sociales, y hasta en lugares donde se supone que debería haber apoyo y protección.
Lo que más inquieta es que veo cada día cómo la sociedad trivializa esto, como si fuera una especie de rito de paso inevitable.
— «Son cosas de adolescentes.»
— «Así aprenden a defenderse en la vida.»
Pero ¿de verdad queremos enseñarles que la vida consiste en destruir al otro para sobrevivir?
¿De verdad vamos a seguir criando generaciones que solo conocen la pertenencia a través de la exclusión de alguien más?
Me pesa especialmente ver cómo, sin darnos cuenta, muchas veces desde las casas —con los mejores supuestos intereses— alimentamos esa bola de nieve.
Por miedo, por ignorancia, o por no querer estar del lado incómodo, el lado de quien defiende a la víctima.
Y sé que duele reconocerlo, pero como madres y padres a veces somos parte del problema.
Lo que veo claro como educadora social, como casi psicóloga y como madre, es que no podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado.
No podemos esperar a que nuestros hijos e hijas se enfrenten solos a estas dinámicas, ni excusarnos pensando que son parte de la edad.
Debemos darles herramientas, pero sobre todo, tenemos que revisarnos como adultos.
Revisar nuestros comentarios en casa, nuestras actitudes en el grupo de WhatsApp del colegio, nuestras conversaciones con otras familias.
Me niego a aceptar que educar a nuestros hijos sea enseñarles a sobrevivir en un entorno hostil a base de excluir y destruir al diferente.
Quiero educar en la valentía de no seguir la corriente, en la empatía radical, en la capacidad de ser una voz que frena el daño, no que lo multiplica.
Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es simple y llanamente criar haters.
Y sinceramente, yo no quiero eso para mi familia. Ni para la tuya.